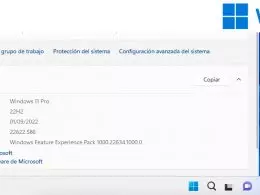Un día estábamos todos jugando a plataformas y al día siguiente llegó una palabra nueva al vocabulario del jugón. “MOBA”. Cuatro letras que encierran el significado de las grandes contiendas digitales, el campo regado de cadáveres pixelados, cruzadas por hincar banderas en territorio enemigo, a sabiendas que, por las retaguardias, flanquean nuestra línea y merman nuestras reservas. Multiplayer online battle arena o, lo que es lo mismo, batallas multijugador en un mismo escenario, de manera simultánea.
El cromosoma inherente en todo MOBA es siempre el mismo: la confrontación. Y diríase que por extensión de todos los eSports. En su ADN está escrita la contienda, la rivalidad. Pongamos dos ejemplos clásicos: ‘Street Fighter’ y ‘Fifa’. Dos de los videojuegos más antiguos de las nuevas generaciones que imponen, por un lado, la batalla 1 contra 1 y, por el otro, de 11 contra 11 en los casos más extremos. Siempre con el choque de frentes, de un equipo frente al otro, como credo.
La liga de los nombres extraordinarios
Cuando asistimos a la retransmisión de una partida de e-sport, los casters —locutores— utilizan una jerga similar a la de cualquier otro deporte. Las comparaciones son gráciles y las metáforas, profusas. Está claro que los deportes se prestan a una ampulosidad, a una creatividad, surgiendo la poesía donde pudiera no haberla, en las rutinas de jugar, en apariencia, una y otra vez la misma puñetera partida.
‘League of Legends’, ‘Starcraft’ o ‘Call of Duty’ tienen éxito por tantas razones que es difícil explicarlo. En primer lugar fomentan ese «contemplar al jugador experto». Al igual que hacían (o hacíamos) los chavales sin blanca, apostados en torno a un adolescente mayorcito, observando con detenimiento cómo se pasaba ‘Metal Slug’ del tirón, con un sólo crédito de 25 pesetas, o fulminaba con Blanca el modo Arcade de ‘Street Fighter II’, cruzando fronteras a ritmo de tollina. El jugador derecho, experimentado, es algo digno de ver. Tal vez por eso pueden llegar a congregarse medio millón de espectadores en Twitch.TV frente a un stream liguero, sin tratarse siquiera de una final de League of Legends.
Se trata de algo formulaico, que todo el mundo puede entender. Quizá resulte extraño ver pulsar teclas a mil por hora, no así asomarse a la pantalla y admirar como un equipo fulmina a otro en tiempo récords. Eso es el arte de la guerra, la disciplina del maestro.
Una de las razones de su éxito, por tanto, viene dado a causa de la vocación multitudinaria, ese loor de los ecos magnos, donde la chiquillería grita extasiada ante sus ídolos como la primera fila de un concierto de rock. No hay sudor, hay lag; no se parpadea, o te lo pierdes; no se entumecen los pies, sino las muñecas. La sensación de poder, de enganche, es idéntica ante los profesionales tras 15 horas de matraca, que en casa frente al monitor del PC, apretando los puños porque tu equipo predilecto va una ronda por debajo.
El que ve y el que juega son uno: tal y como en esos montajes perfectos de retransmisiones de la Superbowl, ante la última carrera, cuando todo se detiene y la bola cruza el Palos —esa portería de rugby en forma de “hache”—: una sucesión de planos que concluyen en el aullido mutuo, en el bar y en el campo, el estallido de gloria de quien vence, en pie con los brazos en alto, a sabiendas que está asistiendo a un júbilo compartido. Menos del que pierde.
El genoma del éxito de los eSports
La duración media de una partida de Starcraft es algo completamente aleatorio. Para StarCraft II (Blizzard Entertainment, 2010) los turnos se agilizaron en pos de la frescura, entre 15 y 30 minutos y con un límite de población de 200 puntos por jugador. Pero siempre pueden desmadrarse, que ninguno de los jugadores llegue a recolectar suficiente vespeno —uno de los recursos del juego— o que la batalla se convierta en un juego de ventajas —en referencia al tenis—.
De ‘X-COM’ depende si el nivel es de los de “ovni aterrizado/derribado”, “misión de terror” o “asalto a base alienígena”. Ídem con DotA 2 (Valve, 2013): el pubstomp —partida 5v5 al azar, en un servidor público, donde habitualmente se congregan o bien novatos o expertos con ganas de masacrar— no suele durar más de 20 minutos. La media está justamente en torno a la media hora. Un late game puede irse a la hora o incluso más; y ciertas partidas configuradas con ciertos parámetros especiales pueden extenderse hasta las 2 horas. En ‘Halo’ duran minutos, pero suelen jugarse cientos de ellas en una sola noche.
Con todo esto podemos extraer una conclusión clarividente: el tiempo que pasas dentro del juego es tiempo que dedicas a aprender, a adquirir conocimiento, pero también adicción, a confraternizar, a ser parte de algo. Este es el genoma de los e-sports: el reloj no corre cuando empieza la partida. Sólo ganar o perder; nada más existe entre tu partida y el mundo.
En ‘League of Legends’, por mucha maestría e ítems de apoyo que les metan a los personajes, lo habitual es que no bajen de los 30 minutos; y algunas hasta se abalancen hasta la hora, hora y 10 minutos —si es partida entera, salvo si es de campeonato que funciona “al mejor de 3”—. En los torneos de Fifa, para simular el realismo, lo habitual —debería escribir obligatorio— es que cada tiempo dure estrictamente 45 minutos, con su tiempo de descuento. Y el partido, 90 minutos. ¿Por qué? Porque no se trata de jugar, se trata de competir. Una regla de oro subyace bajo estos términos: hasta que no se acaba la partida no se va nadie. O eso, o serás un noob penalizado.
La soledad del héroe, ahora compartida

Por otro lado deviene el sentido de la familiaridad. Sólo hay que ver las fotos asociadas al concepto e-sport: multitudinarios pabellones colapsados de colores binarios. Como dejábamos entrever, los e-sports se conforman en torno a clanes, builds, raids, equipos donde hablar por el headset es tan común como teclear o clickear con el ratón. Es un ministerio compartido, colectivo, como si de cualquier otro orden familiar se tratase. Y ese sentir fortalece el ánima del propio videojuego.
Atrás queda aquel torneo, pionero hasta el punto fundacional en los e-sports, que congregó a 10.000 jóvenes luchando por la partida perfecta de Space Invaders. El National Space Invaders Championship, organizado por Atari en noviembre de 1980, donde una joven Becky “Burger” Heineman —Billy por aquel entonces—, veterana de la programación, se proclamó vencedora solitaria frente a los otros 9.999.
En la actualidad el juego solitario está relegado al hogar. Pueden verse walkthroughs —partidas grabadas, un tour virtual por el juego paso a paso— pero no grabaciones de un chaval jugando contra la máquina. Porque, como decíamos, la magia surge no contra Inteligencias Artificiales, sino en la bulla contra otros jugadores que sentimos como iguales: ver una partida de ‘League of Legends’ o, más aún, de algún tower defense con rejilla hexagonal como los antiguos juegos de guerra, es ver un ajedrez colectivo y frenético. Y ahí está la virtud: el conjunto funciona como los engranajes de un reloj; abandonar un jugador puede desequilibrar la balanza hasta dar por perdida una mano.
‘Space Invaders’ (Taito Corporation, 1978) fomentó la réplica a través de la dificultad: desde entonces se convirtió en un “mainstream hobby”. El culto del GOTY (Game of the year) nació con él. Y esa dificultad no suele venir impuesta por algoritmos, sino por otros jugadores. De la aleatoriedad, no la causalidad. Como se dice habitualmente: al modo campaña de cualquier ‘Call of Duty’ se juega para entrenar, para no llegar virgen al online, pero es un trámite accesorio. Porque la verdadera guerra se libra en los servidores dedicados, donde existe gente que dibuja con un Rotring un punto negro en la televisión para marcarse la mirilla, donde la sensibilidad del joystick está medida al milímetro —literalmente, algunos jugadores desmontan y modifican sus propios potenciómetros—.
El fracaso del juego que quería ser deporte
Existen juegos nacidos bajo el amparo de estas reglas: duración, fe colectiva o competitividad que, sin embargo, fracasan estrepitosamente o simplemente generan una indiferencia que acaba relegando el juego al silencio, a desconectar servidores y chapar el chiringuito antes de lo previsto.
El problema está en las altas expectativas de querer ser como los demás. Ya existe un ‘LoL’, ya existe un ‘DotA 2’, querer ser igual parece un error. Aunque a veces funciona, pero usualmente acabarás canibalizado por aquellos que llegaron antes. Y, si no, que le pregunten a ‘World of Warcraft’ (Blizzard Entertainment, 2004), cuántos juegos ha devorado por el camino, dejando al aire mejores o peores que él pero a sabiendas de que muchos eran buenas opciones, alternativas a un modelo caduco y envejecido.
‘Infinite Crisis’, desarrollado por Turbine y distribuido por Warner Bros, fue (en pasado) un MOBA gratuito lanzado en marzo de 2015, en exclusiva para PC. Su principal reclamo orbitaba, al igual que ‘DC Universe Online’ (Sony Online Entertainment, 2011), en la posibilidad de jugar con héroes y villanos del universo de DC Comics. Desde su beta abierta duró poco más de un año. ¿Por qué? Porque la suma de sus partes no sumaba al conjunto. Era un artefacto pensado desde los despachos, falto de carisma.
Electronics Arts canceló ‘Dawngate’ por razones similares. Leamos la carta abierta que, a modo de despedida, publicó Matt Bromberg en calidad de director del estudio difunto Waystone Games: «escogimos entrar a un nuevo género con este MOBA, del que sabíamos iba a ser muy competitivo. Construimos un juego en torno a Dawngate que no solo fue un simple clon de MOBA’s existentes. Dawngate ha estado en beta cerrada casi 18 meses y en beta abierta los 6 meses siguientes. En este tiempo tomamos mucha retroalimentación de los jugadores. Y aunque el juego ha crecido, no estamos teniendo el progreso que esperábamos».
 El mercado de los MOBA’s es caprichoso. Justo antes de enterrar ‘Smite’ (Hi-Rez Studios, 2014), el juego sufrió un repunte de interés público que llevó al estudio de tener 15 personas a contratar otras 70. La fama es modal, irreverente, difícil de asir. ‘Hearthstone’ (Blizzard Entertainment, 2015) fagocitó a las cartas Magic tarde, por puro agotamiento de estas segundas, no por méritos de Blizzard. Es difícil explicar estas sinergias entre juego y jugador, pero una cosa es clara: si quieres triunfar tendrás que competir. Y para ello hay que arriesgar.
El mercado de los MOBA’s es caprichoso. Justo antes de enterrar ‘Smite’ (Hi-Rez Studios, 2014), el juego sufrió un repunte de interés público que llevó al estudio de tener 15 personas a contratar otras 70. La fama es modal, irreverente, difícil de asir. ‘Hearthstone’ (Blizzard Entertainment, 2015) fagocitó a las cartas Magic tarde, por puro agotamiento de estas segundas, no por méritos de Blizzard. Es difícil explicar estas sinergias entre juego y jugador, pero una cosa es clara: si quieres triunfar tendrás que competir. Y para ello hay que arriesgar.