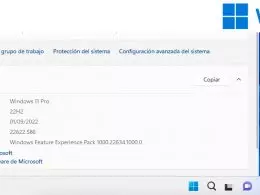Firma invitada: Maitane Eguizabal.
Comenzaré por el principio y diciendo la verdad. No son 2000 kilómetros los que me separan de mi pareja si no algunos menos, alrededor de unos 900 kilómetros, que aunque la cifra sea bastante menos escalofriante que la del título, la distancia lo es de igual manera. Confieso.
“Ehm, mira… no sé cómo decirlo, pero finalmente me voy, tengo que dejar Bilbao por un tiempo”, y fue exactamente en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí, sabía que iba a ocurrir por todo eso del sexto sentido que tenemos las mujeres, pero me negaba a admitirlo y muchísimo menos a asimilarlo. Después de escuchar esas palabras salir de su boca mi “yo” interior se dividió en dos, uno que se preguntaba cómo iba a salir de esa, y otro que se había montado en el Dragon Khan en un viaje sin final.
Fue como asomarse a un precipicio, sentir el vértigo en el fondo del estómago y tener que respirar hondo para no comenzar a gritar. No sé lo que experimentan aquellos que hacen un pleno al quince en la Primitiva ni a los que les toca un sueldo para toda la vida, pero esto era igual. Experimenté un torrente de emociones, unas ganas locas de salir corriendo y un cúmulo de altibajos sazonados con una pizca de no saber bien qué hacer. Todo ello con unos sentimientos totalmente contrarios a los ganadores de esos magníficos premios claro está, porque en aquel momento me había tocado el Gordo, sí, pero no el de la Lotería.
Entonces ocurrió algo mágico, una revelación casi divina, algo así como si ese ángel de la guarda que dicen que tenemos todas las personas me hubiera dado la solución. Reparé en mi móvil que descansaba en el interior del bolso y entonces caí, ¿no nos pasamos 24 horas, siete días a la semana pegados a ese cachivache que emite sonidos un pelín irritantes cada vez que un amigo, conocido, madre, tío y demás familia quiere saber de nosotros? (o mandarnos un vídeo gracioso, o esa foto con una cita chistosa que conocías de los años de Messenger, o incluso el meme de turno). Todo tenía solución gracias a los avances tecnológicos, sería cómo si no se hubiese marchado, o algo parecido pensé en aquel instante.
Supongo que como un intento de hacer todo el trámite más llevadero nos pusimos a dar vueltas a todo aquello de los móviles, las aplicaciones, redes sociales, portátiles, webcams y un largo etcétera lleno de posibilidades. Finalmente llegamos a la conclusión que nada supliría la necesidad del contacto físico, de las ganas que sentiríamos por ir a tomar un simple café o de ver la película del momento (aunque terminase decepcionándonos el final), pero que no fuese por no haber pensado en alternativas.
“Todo es posible, vamos a lograrlo, podremos con ello…”, mil y un promesas, muchas ganas, demasiado miedo y 900 kilómetros de distancia. Tras medio kilo de abrazos, un mar de lágrimas y la despedida más larga que he vivido jamás, se fue, y desde ese momento cargo el móvil dos veces al día, el portátil está pensando en pedirme un descansito y no hay persona en la faz de la tierra que conozca más sobre aplicaciones de comunicación que yo.
No hay ecuación perfecta ni fórmula secreta, nadie te dice qué hacer, cómo sobrellevarlo, cuáles son las fases por las que pasarás ni cuando podrás decir, por fin, que estás “acostumbrada”, si es que alguna vez se está, pero después de casi medio año alejada de mi pareja puedo decir que es cierto, la tecnología ayuda, y mucho.
Desde el pasado mes de octubre hay un cierto simbolito verde que aparece de forma continua en mi móvil (amigos y familiares también tienen culpa de ello), y la estúpida sonrisa que se forma en mi cara al leer su nombre debe de ser tal, que personas cercanas a mi saben al instante con quién estoy hablando, digo, escribiéndome, aunque las notas de voz también son de ayuda cuando tienes poco tiempo, pocas ganas, o simplemente tardarías más en escribir lo que quieres decir que en terminar de construir la Sagrada Familia. Que ya es decir.
Las llamadas de más de una hora cada noche también merecen su hueco aquí, ellas son las que de una u otra forma han creado una rutina, han generado una necesidad imperiosa de comunicarnos pasadas las diez de la noche para contarnos qué tal ha ido el día, o sencillamente para extendernos más en los mensajes que nos hemos mandado a través de WhatsApp. Sí, desde hace seis meses profeso un profundo amor eterno a esos infernales cacharros que hacen que vayamos sin fijarnos en nuestro alrededor cuando pisamos la calle, que nos obligan (porque queremos) a contestar a todos los grupos, maxigrupos y grupitos varios que nos aturullan con cumpleaños, cenas, despedidas y eventos varios. Querido móvil, gracias por estar ahí, no sé qué habría hecho sin ti este tiempo.
Ordenadores fijos, portátiles y tablets también han aportado su granito de arena en todo este desaguisado. Si bien en mi Smartphone la app del simbolito verde es la que más alegrías me da, en el portátil es el azul el que se lleva la palma. Estoy hablando del grandioso, espléndido y espectacular Skype, ese magnífico software que permite verte a través de la webcam además de hablar. Gracias a los creadores de este servicio, de verdad.
Es en ese instante en el que la distancia pesa tanto que además de escuchar su voz necesitas verle (preferirías abrazarle, claro está, pero todo tiene sus límites incluida la tecnología), cuando recurres al ordenador, abres el programa en cuestión y ahí está, como por arte de magia, sonriendo desde la otra punta del país.
Hasta aquí llegan nuestras vías de comunicación más utilizadas, aunque sé de buena tinta que aunque él no posee Instagram, ve todas y cada una de las fotografías que subo a la red, lee todos mis tweets y sigue mis pasos por Internet. No obstante, está claro que aunque ayudan, ninguna de estas aplicaciones o programas suplen el contacto físico, hacen el camino más fácil que no es poco, sí, pero no palían las ganas de vernos, de estar, ver, comer, recorrer y experimentar juntos. Salir, entrar, ir aquí o allí, dar mil y un vueltas o acurrucarnos bajo las mantas en el sofá. Ojalá alguno de estos soportes tecnológicos permitan hacer alguna de estas y otras muchas cosas de aquí a poco tiempo.
Las relaciones a distancia han sido, son y serán, uno de los hándicaps más grandes para una pareja. No son muchas las personas que soportan un largo período de tiempo alejadas la una de la otra, aún menos si esto no tiene punto final o fecha de caducidad. Las dudas, la incertidumbre, incluso algún que otro destello de posesión o inseguridad son constantes en un terreno que muchas veces se vuelve inestable cual arenas movedizas, en ese momento es cuando entran en juego nuestras adoradas tecnologías.
Un mensaje tan simple como “necesito hablar” o “te echo de menos” es suficiente para intentar salir del atolladero en el que quién sabe cómo te ha metido tu subconsciente o tu cabecita loca. No es sencillo, claro que no lo es, pero nadie dijo que fuera a serlo.
Es en una situación como esta es en la que me pregunto cómo sobrevivirían aquellas parejas que debía dejar a su pareja, alejarse de su ciudad y separarse de los suyos en los tiempos de nuestros abuelos. Un periodo de tiempo en el que además de apenas visitar su hogar, el contacto tampoco era excesivo. Verdaderamente admiro de manera profunda a todos aquellos que han sobrevivido a esa situación, sin móviles, sin whatsapps nocturnos o charlas por Skype un domingo a la mañana, sin la capacidad de enviar fotografías de forma instantánea y sin la facilidad de pulsar un botón y enviar una nota de voz después del sonido de inicio de grabación.
También admiro a aquellos cabezas de familia que hoy en día y por motivos laborales han tenido que poner tierra de por medio con su casa, su familia, su pareja e incluso sus hijos. Intuyo que ellos estarán conmigo en eso de que tanto el hardware, cada vez más potente y ligero, y el software, cada vez más desarrollado, ofreciendo cientos de posibilidades de establecer una comunicación más o menos completa, son una tabla de salvación en el océano en el que muchas veces toca nada a contracorriente.
Curiosidad y un poco de miedo es lo que sentí con el cambio de milenio y el nuevo siglo, no sabía si los monstruos de debajo de mi cama, que me atormentaban cuando era pequeña, me esperaban en esa “nueva era”, como a muchos les gustaba llamar. Ahora sé que esta era, la era de la tecnología, ha llegado para echarnos un cable, acortar distancias, hacer más llevaderas las despedidas y suavizar la ausencia. Y menos mal.