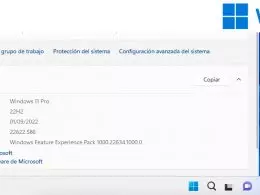Los videojuegos son el futuro. Con esa sentencia intentábamos convencer a nuestros padres, brecha generacional mediante, que esta afición en ciernes sería vista con otros ojos, que cambiaría su condición de nicho hacia algo masivo y aceptado. Miren ahora: ya no hablamos de cine deudor como El Filo del Mañana (Doug Liman, 2014), Realidad Virtual, o retransmisiones de partidas de League of Legends y DOTA2 congregando a millones de personas, donde deportistas digitales amasan verdaderas fortunas, o equipos como Evil Geniueses gozan de una plantilla mejor pagada que algunos equipos de Primera División.
Hablamos de la evidencia a la que nos hemos rendido: los videojuegos eran y son el futuro. Y no [solo] porque generen más ingresos que cualquier otra industria del ocio; se ha fomentado una visión e intención lúdica, un culto al escapismo, al debate creativo, y un abandono a la penalización. Todo es cada vez más smart, mientras nosotros nos acomodamos en una suerte de bienestar ilustrado difícil de eludir.
¿Predicen entonces los videojuegos nuestro devenir? En parte sí. No en sentido literal: viajar al sistema estelar más próximo al Sol, Alfa Centauri, situado a 4’37 años luz de distancia, nos llevaría unos 300.000 años en llegar con los medios actuales. Descartado. Pero sí nos colocan ante la cuestión de la supervivencia, de la dicotomía de sobrevivir y ganar frente a perecer y perder, asumiéndola en su inevitabilidad formal y aprovechando sus aristas, sus pliegues, para escribir nuevos discursos y connotar nuevos significados.
La mayoría de videojuegos son juegos belicistas. Ya no matar al contrincante, sino sublimarlo, anularlo. Hay más violencia en un Mario Kart que en un Mortal Kombat, créanme. La muerte está presente y se da una consciencia más allá del mero acto del game over, un discurso que enfrenta la finitud y la posibilidad de inmortalidad en el mensaje continuo y no final de su narratología.

La distopía de Ubisoft
Cuando Assassin’s Creed (Ubi Montreal, 2007) fue presentado sucedió una pequeña revolución. Su éxito aceleró la maquinaria de producción y, hasta hoy, han ido lanzándose a entrega mínima por año.
A través del Animus, una suerte de silla Matrix a la que conectarse para explorar nuestros antepasados mediante memoria genética, podíamos viajar a periodos concretos de la Historia y corregirla a necesidad. Algo así como un El Misterio del Tiempo danbrownesco donde nuestro personaje, Desmond Miles, encarnaba a Altaïr, un eficaz ninja hijo de padre islámico y madre cristiana.
La premisa era especialmente sugerente por sus constantes coqueteos con la cuarta pared, dándole una vuelta de tuerca al concepto del avatar, y con un puñado de posibilidades —lúdicas, educativas, tácticas— que nos arrojan una lectura un tanto psicótica: el inconsciente colectivo está lleno de oscuros secretos.
Watch Dogs (Ubisoft Montreal, 2014), por otra parte, llevaba un paso más allá el concepto de las ciudades inteligentes. Situado en un Boston cercano, lo que en principio se reducía a hackear semáforos y bolardos con el móvil y espiar las cuentas bancarias de nuestros conciudadanos, poco a poco se desviste en una espiral de mafias corporativas, traiciones timoratas y vendettas familiares.
Ambos juegos alimentan la misma idea: la información es poder. Poseyendo la información llevamos ventaja, bien para mandar al traste una larga dinastía de Templarios, bien para suspender el alumbrado de un distrito entero, robo de datos mediante. Ubisoft se apoya constantemente en este resorte: cuanta más información estemos dispuestos a regalar, más desnudos estaremos ante ataques, más indefensos. Nuestro silencio es la única fortaleza frente al enemigo. No en vano dice así uno de los preceptos del Credo: camúflate entre la gente, confúndete con la multitud.

Dioses de arena y fuel
Frente a la pulcritud de las máquinas obreras y su perfección formal, la grasa y sudor de la piel superviviente al armagedón, una llena de pústulas, cicatrices y pintura de guerra. La popular franquicia Mad Max tuvo una brillante interpretación en lo videolúdico: Avalanche Studios lanzó el año pasado un proyecto que, si bien venía gestándose desde dos años atrás, apenas pudo incorporar el corpus creativo de Fury Road, la última cinta hasta la fecha de George Miller.
Mad Max apela a otro tipo de revolución, donde retornan los temores arcanos, la mitología y la fe en el más allá, donde los coches se conducen con las manos y las tripas y no desde un navegador a bordo. Lo artesanal es lo único a lo que asirse en un mundo donde todo ha sido destruido y la mayor tecnología es la polea doble de una remolcadora.
Este tipo de apocalipsis, como en La Carretera (Cormac McCarthy, 2006), no explicitan el detonante, la razón por la que ya no quedan océanos y la fiebre por el petróleo vuelve locos a los pocos que se adentran fuera de las últimas ciudades. Claro, Mad Max tiene mucho de visual: el humo atrae a las bestias, los cielos infinitos pronostican tormentas de arena, la rapiña de chatarra —la moneda de cambio— nos recuerda un pasado más complaciente y acomodado, pletórico de cacharros listos para hacernos la vida más fácil. Mad Max es, sin duda, un magnífico aviso de aquello que más tememos: la pérdida de la cordura y, con ello, de cuanto guardamos en nuestra memoria.

El difícil equilibrio
Hay un camino alternativo, entre la muerte de la tecnología y la supremacía de una Inteligencia Artificial autónoma y autosuficiente: el híbrido entre ellos y nosotros. Tanto Deus Ex: Human Revolution (Eidos Montreal, 2011) como Remember Me (Dontnod Entertainment, 2011) planteaban graves brechas sociales entre humanos puros y cyborgs: la pérdida de oportunidades y consiguiente rechazo social, la dialéctica religiosa, etc.
Deus Ex abre este debate, emplazándonos a la Detroit de 2017, entre la voluntad del esfuerzo y la virtud de la prótesis. Pero aunque una raza superior, un homo machinus, simplifique el problema de la supervivencia más allá de lo imposible —como se vio en Robocop (Paul Verhoeven, 1987)—, las máquinas también se equivocan. Tarde o temprano lo harán, y en su imperfección se dejará entrever los restos de su humanidad. Ya lo dijo el ensayista Nicholas Carr: lo hegemónico no es necesariamente lo acertado.
https://www.youtube.com/watch?v=-g20HBGkw0gEl progreso siempre plantea debates éticos. Ya no por cuestiones de dignidad, sino por puro pavor a lo desconocido. Primero aprendemos por las malas los estragos de un gran avance científico, después lo sometemos bajo control y, finalmente, ese avance precede a otro que desata el furor de un cambio irreductible entre pasado y futuro. Un ciclo inevitable, la singularidad de hacer realidad los sueños.
Remember Me apela a la supresión de todo aquello que nos haga infelices: eliminando, a la manera de Black Mirror (Charlie Brooker, 2012), los recuerdos más turbios. La protagonista, Nilil, caza recuerdos para su beneficio y entiende que la sanación pasa por la aceptación, no la anulación. Aunque sus métodos, no pocas veces, sean más nocivos que los de sus propios enemigos.
Recuerden el aforismo de Einstein: «el progreso tecnológico es como un hacha en manos de un criminal patológico».

Resort para yonkis y mutantes
Estamos en Boston, 2287, a través de una criogenización forzada. Imagínate que has logrado sobrevivir, que has conseguido formar parte de esa élite caníbal que se disputa los territorios y las escasas provisiones: no vas a hacerlo sin secuelas. Pasear por el yermo es pasear por una yincana de radiación y trampas mortales. Y, para hacerlo, nada mejor que drogarse.
La saga Fallout siempre ha guiñado el ojo al uso y abuso de potenciadores, anabolizantes y químicos de amplio espectro. Un uso moderado asegura las cosas por un tiempo; una adicción lo vuelve realmente divertido. ¿Cómo enfrentarse al trauma de haber perdido a toda tu familia y ver a los vecinos convertidos en piras de huesos o, peor, en necrófagos fluorescentes? Fácil: mezclando buenas dosis de vodka, psico y jet.
Aunque claro, el resultado de llevarse al cuerpo cualquier toxina contaminante no sería tan alegre como presupone Fallout 4 (Bethesda Game Studios, 2015): dudo que un médico pueda limpiar un hastiado organismo sin dejar secuelas. Pero en un mundo dividido donde hasta los bots de limpieza mantienen enconadas diatribas filosóficas, donde los mutantes disparan antes de preguntar, estar un pelín enganchado a unos caramelos de menta mágicos es el menor de nuestros problemas.

La supervivencia del más persistente
Si hay un futuro en el que creer está más allá de nuestros márgenes, en las estrellas. Porque sí, porque nuestra supervivencia pasa por llamar a la puerta de las casas marcianas. Allá donde nosotros seamos los extraterrestres: hay demasiado desconocido para sabernos completamente solos. Pero algo nos enseñó Alien (Ridley Scott, 1979) y todos sus deudores videolúdicos —a saber: SOMA (Frictional Games, 2015), Dead Space (Visceral Games, 2008), o el propio Alien: Isolation (The Creative Assembly, 2014)— es que en el espacio nuestros enemigos siempre pueden ser peor de lo imaginable.
La saga Halo primero, Borderlands después y Destiny como bastión más reciente proponen una colonización plagada de trabas por culpa de especies tenaces y con un sistema de reproducción más eficaz que el de las cucarachas.
Si existe un juego que ha sabido combinar la narrativa de la space opera con un sistema de progresos propio al rol ese es Mass Effect (BioWare, 2007). Situado en 2183, Mass Effect presenta los duelos dialécticos entre decenas de razas distintas, los prejuicios sexuales y políticos, las enemistades dentro de una misma ciudad y los escollos propios de querer llegar más lejos de lo que nuestro propio intelecto permite. Y pocas veces cada traza de guión está tan esforzadamente hilvanada como aquí.
Mass Effect compone junto a Half Life (Valve, 1998) una de las lecturas más tenebrosas de nuestro futuro: somos un mero peón, una pieza al servicio siempre de una mano ejecutora superior. Bien seamos el Comandante Shepard o Gordon Freeman —atención a los dos apellidos, uno es el pastor que guía la SSV Normandía y otro un hombre libre donde su libertad es mero espejismo—, nosotros jugamos con ventaja.

Más allá de las estrellas
No todo va a ser caer presa de un ente superior. De un tiempo a esta parte el simulador de exploración galáctica ha retomado la fuerza de los ochenta.
Star Citizen (Cloud Imperium Games, 2016), No Man’s Sky (Hello Games, 2016), EVE Valkyrie (CCP Games, 2016) o Elite: Dangerous (Frontier Developments, 2014) traen consigo dos promesas: la Realidad Virtual como funcionalidad jugable y la libertad espacial como salvoconducto. Exceptuando este último todos están pendientes de publicación, aunque sus alphas no dejan lugar a dudas: pilotar una nave hasta los confines remotos, comerciar en zonas portuarias mientras sobrevivimos a los cazarrecompensas en batallas imposibles, es una de las cosas más grandes que pueden pasarle a este medio.
Porque el sueño de cualquier niño va más allá de un smartphone o unas Google Glass que te dicen exactamente dónde comer fenomenalmente por un módico precio: el futuro de la carrera espacial se truncó por esto mismo, pero ya nos hemos cansado. El homo ludens resultante de la era táctil, abocado a los desórdenes y adiciones de las redes sociales, no puede convivir eternamente. Es un apéndice para el progreso. Necesitamos, como dicen los motivacionales, pensar a lo grande.

Vamos a morir todos
Aunque igual nos llevamos un chasco. No nos engañemos: el futuro no es nada prometedor. Fuera de las ficciones utópicas, lejos del placer de soñar, nos estamos cargando cualquier posibilidad de supervivencia a doscientos años vista. ¿A quién le importa esto? Pues igual a nosotros no, pero las generaciones van y vienen y en algún momento alguien deberá tomar decisiones, más pronto que tarde.
Un puñado de indies han venido arrojando luz a las problemáticas inherentes en la colonización espacial: Affordable Space Adventures (KnapNok Games, 2014), The Swapper (Facepalm Games, 2013) y Lifeless Planet (Stage 2 Studios, 2014) son tres caras de esta misma moneda.
ASA nos recuerda que no quedan civilizaciones que conquistar. Por mucho que prosperemos como linaje siempre existirá otro nudo en la cadena: no hay futuro más allá de nosotros mismos.
The Swapper es aún más oscuro: situado en un futuro donde unos pocos sobreviven en colonias, cualquier contacto con una especie superior nos mandaría al punto de partida.
Lifeless Planet es más optimista con la extinción, jugando con la idea de los portales dimensionales y la biotecnología para confirmar que la realidad es un desierto y nosotros un grano de arena existiendo al margen.
No nos olvidemos: el sueño del progreso provoca monstruos. Entonces, ¿qué nos deparará el futuro? Como dijo T.S. Elliot en su celebrada ‘The Waste Land’: «hijo del hombre, no puedes decirlo ni adivinarlo».