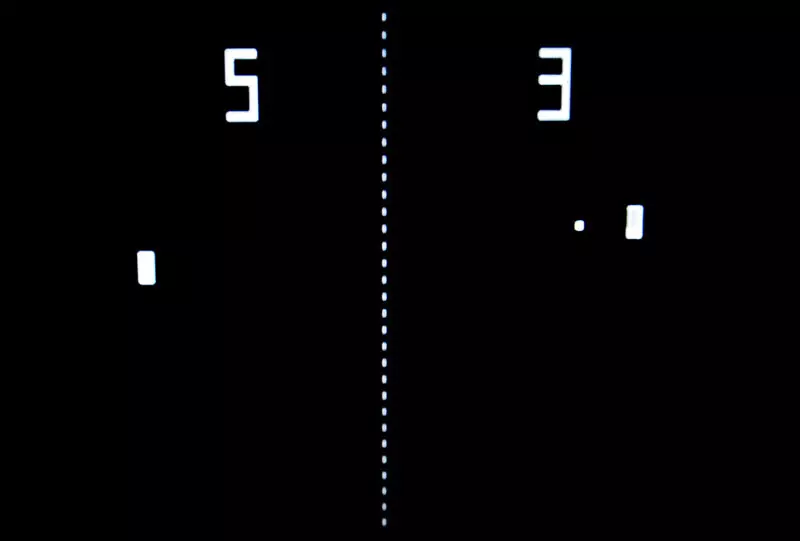En Galicia, la frontera entre historias y leyendas nunca está muy clara. Pero cuando allí se habla de la ballena, los números pesan más que la tradición oral. Entre finales del siglo XII y 1985, la esquina noroeste de la península fue un hervidero de arponeros y plantas balleneras. La costa atlántica tenía recursos para todos. Pero durante el siglo XX las pocas ballenas que quedaban en el agua dejaron de acercarse. Hasta el pasado verano (ahí viene el giro mítico).
La fiebre por cazar al mayor animal del planeta tierra acabó, durante el siglo XX, con el 99% de la población de este cetáceo. Se estima que, antes del frenesí arponero, había unos 350.000 ejemplares solo en aguas del Ártico. Su número llegó a bajar a 300. Hoy, según los datos que maneja la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), podría haber hasta 15.000 Balaenoptera musculus en nuestros mares. ¿El motivo? La protección total de la especie.
En 1966, la Comisión Ballenera Internacional prohibió la caza de la especie. En los años siguientes todos los países aceptaron dejar de capturar ballenas azules ante la alarmante realidad. A partir de 1986, se prohibió totalmente la caza de esta familia de cetáceos, aunque algunos países encontraron resquicios legales para saltársela. Hoy, existen evidencias sólidas de que la ballena azul ha vuelto a las costas gallegas para alimentarse. Y los avistamientos de grandes cetáceos se acercan al centenar cada año.

Los álamos de Yellowstone
El verano de 2018 se produjeron varios avistamientos de ejemplares de ballena azul a la entrada de las Rías Baixas. Algunos dicen que porque las ballenas han perdido la memoria del peligro. Otros que la escasez de alimento las obliga a ser buscar rutas alternativas. Pero la ciencia parece indicar que la recuperación de la especie se debe a una decisión tomada hace 50 años y mantenida desde entonces.
Y es que por muy mal que lo estemos haciendo con el planeta, la historia está llena de pequeños gestos que cambiaron mucho las cosas. De protagonistas (o héroes) inesperados. Como los lobos que salvaron a los álamos de Yellowstone de su desaparición y al parque de una destrucción anunciada.
De alimaña a símbolo ecológico
El parque nacional de Yellowstone es uno de los territorios protegidos más antiguos del mundo. Cuando se creó, en 1872, las manadas de lobos campaban a sus anchas por los estados de Wyoming, Montana y Idaho, en Estados Unidos. A pesar de la protección, la caza intensiva de lobos continuó hasta 1926, año en que se certificó que la especie había sido erradicada de Yellowstone.
Los efectos en cascada no tardaron en llegar. La población de alces y otros grandes herbívoros se disparó. Esto llevó al límite la capacidad de carga del parque (es decir, el máximo número de individuos de una especie que el área puede sostener sin degradar los recursos). Las superpoblaciones de herbívoros no tenían que moverse ni en busca de alimentos ni para huír de los predadores. Se comían todo, incluyendo las plantas jóvenes de sauces y álamos. Esto provocó la degradación de las riberas de los ríos y afectó directamente a la población del castor. La erosión aumentó y el parque llegó a límites insostenibles.
Durante décadas, se probaron diferentes formas de recuperar el ecosistema. Sin éxito. Pero en 1995 se tomó una decisión, reintroducir el lobo aprovechando que la especie estaba protegida por ley. Los efectos fueron inmediatos. Y eso que la población de herbívoros siguió aumentando. La presión de los predadores logró que, en solo dos años, la vegetación recuperase el 84% del territorio perdido, reduciendo la erosión y mejorando la situación de los castores.

El parque está lejos de haberse recuperado por completo. Y todavía pasarán años hasta que se entienda en su totalidad el impacto de la decisión de reintroducir lobos. Por ahora, lo único que está claro, como señala Scott Creel, profesor de ecología de la universidad de Montana, es que los ecosistemas son algo mucho más complejo de lo que se creía.
La sexta gran extinción y las tortugas marinas
Comercio ilegal de su caparazón y carne. Saqueo de nidos. Pesca accidental. Contaminación. Turismo invasivo. Destrucción de hábitats. Las amenazas de las tortugas marinas parecen insalvables, especialmente, en aquellos territorios en los que tienen mayor presencia, como Colombia o Centroamérica. De hecho, todas las especies se encuentra en peligro de extinción. Y, sin embargo, sus números podrían estar en aumento.
La lista roja de la IUCN tiene en cuenta muchos factores de riesgo para las especies. El número de individuos es uno de ellos, pero no el único. Sin embargo, un estudio de la universidad de Tesalónica (Grecia) y la universidad de Deakin (Australia), cuyos resultados fueron publicados en Science Advances en 2017, señala que los esfuerzos conservacionistas aplicados a partir de 1950 están empezando a tener efecto en las poblaciones de tortugas marinas.

La lucha por salvar animales icónicos parece estar teniendo resultados. Quizá haya esperanzas para ballenas, tortugas, lobos, elefantes o rinocerontes. ¿Pero qué pasa con todos los animales y plantas que no llaman nuestra extinción? ¿Todos aquellos que no son majestuosos, fuertes o asombrosamente inteligentes?
Una reciente revisión científica, liderada por el entomólogo español Francisco Sánchez Bayo (universidad de Sídney) señala que el 40% de las especies de insectos del planeta están en peligro de extinción. Puede que hayamos ganado un asalto con las ballenas, ¿pero qué decisión nos vamos a sacar de la manga para frenar el cambio climático y paralizar la sexta gran extinción?
En Lenovo | ¿Es demasiado tarde para frenar el cambio climático?
Imágenes | Unsplash/Jakob Owens, Ilse Orsel, Goodfreephotos.com